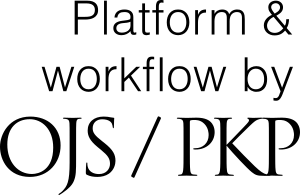Código QR
e-issn
e-ISSN: 2542-2987
Prefijo DOI: 10.29394
ISNI: 0000-0004-6045-0361
Sitio de la Revista
Sitio Institucional
Contenido de la Revista
-
9626 November 2017Elide del Rosario Castellan...
-
8515 November 2018Alirio José Abreu Suarez
-
7946 August 2018Yenny Coromoto Moreno Mejías
-
7335 May 2017María del Carmen Pérez Paredes
-
6755 May 2020Frank Junior Hurtado Talavera
Información
Información General
Contactos
Equipo editorial
Políticas
Misión, visión, objetivos y alcance
Proceso de evaluación por pares
Declaración de Ética y Mala Praxis
Anti-plagio y Criterios
Envíos
Envíos en línea
Directrices para autores/as
Aviso de derechos de autor
Declaración de privacidad
Formatos para autores
Normativa editorial
Normas APA para autores
Formato para Artículos
Formato para Ensayos
Formato Cartas al Editor
Carta de Originalidad
Carta de Cesión de Derechos
Declaración de conflicto
Hoja de vida autores
Formatos para evaluadores
Directrices para el revisor/a
Formato de Evaluación
Cuota de Publicación
Pago de autor/es
Enviar un artículo
Revista Indexada en
Buscadores
Revistas Afiliadas
Firmas
Visitantes
Esta página fue modificada por última vez el 07 de marzo del 2022.
Formato electrónico:
Depósito legal: pp.BA2016000002 - e-ISSN: 2542-2987
ISNI: 0000 0004 6045 0361 - www.scientific.com.ve
www.indteca.com - www.indtec.com.ve - e-mail: indtec.ca@gmail.com
Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC, C.A.
El contenido de las Revistas de este sitio, están bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

INDTEC, C.A. Todos los derechos reservados. Copyright © 2016-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo por escrito de la institución.
Sitio Web diseñado y administrado por: INDTEC, C.A.
Acerca de - Términos - Privacidad - Copyright INDTEC, C.A. © 2016-2023